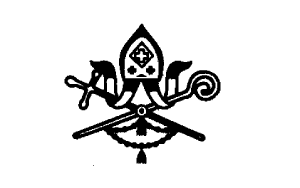Evangelio (Mc 11, 1-10)
Al acercarse a Jerusalén, a Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo:
—Id a la aldea que tenéis enfrente y nada más entrar en ella encontraréis un borrico atado, en el que todavía no ha montado nadie; desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: «¿Por qué hacéis eso?», respondedle: «El Señor lo necesita y enseguida lo devolverá aquí».
Se marcharon y encontraron un borrico atado junto a una puerta, fuera, en un cruce de caminos, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les decían:
—¿Qué hacéis desatando el borrico?
Ellos les respondieron como Jesús les había dicho, y se lo permitieron.
Entonces llevaron el borrico a Jesús, echaron encima sus mantos, y se montó sobre él. Muchos extendieron sus mantos en el camino, otros el ramaje que cortaban de los campos. Los que iban delante y los que seguían detrás gritaban:
—¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el Reino que viene, el de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!
Y entró en Jerusalén en el Templo; y después de observar todo atentamente, como ya era hora tardía, salió para Betania con los doce.
Comentario al Evangelio
Hoy celebramos el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
Recordamos la entrada de Cristo en Jerusalén montado en un pollino, donde es recibido entre aclamaciones.
Es una escena de gran intensidad.
Jerusalén está llena de peregrinos que han llegado de todo Israel para celebrar la Pascua.
Vienen en grupos más o menos numerosos y entran en la Ciudad Santa con cantos festivos de alabanza y gratitud.
Uno de esos grupos es el del Señor. El clima de alegría se desborda en una alabanza jubilosa.
Jesús durante tres años ha despertado ilusiones y esperanzas en el corazón de las personas.
Sobre todo, entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada, la que no cuenta a los ojos del mundo.
Ha sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de la misericordia de Dios y se ha hecho siervo de todos para curar cuerpos y almas.
Este es Jesús. Este es su corazón atento a todos nosotros, que ve nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras soledades, angustias y temores, nuestras lágrimas.
El amor de Jesús es grande. Así entra en Jerusalén.
Es una escena de gran belleza, llena de la luz del amor de Jesús.
Y, así también, quiere entrar en nuestros corazones.
Nuestra alegría, al igual que la alegría de los discípulos del Señor, no es algo que nace de tener cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús, el Hijo de Dios vivo.
La alegría del cristiano nace de saber que, con Cristo, nunca estamos solos, incluso en los momentos más difíciles, cuando tropezamos con problemas que parecen insuperables.
Nos acercamos a Jesús, le acompañamos, pero sobre todo sabemos que es Él quien nos acompaña y nos carga sobre sus hombros.
Aquí reside nuestra alegría.
Jesús quiere ser identificado con un animal de carga, con un borrico, porque para eso ha venido, para cargar con nosotros. El borrico lleva a Jesús, pero en realidad es Él quien lleva el peso. Se acerca a nosotros así, con sencillez, con decisión, para coger sobre sus hombros nuestras derrotas, nuestros pesos, nuestra incapacidad para amar.
La raíz de nuestra alegría radica aquí: Dios se ha hecho uno como nosotros y está dispuesto a todo.
Quiere atravesar todas las calles de nuestro corazón para quitarnos los miedos, las heridas más profundas que nos impiden amar y aceptar el amor sin condiciones. Para que podamos gritar al mundo que nuestra vida está iluminada por el amor apasionado de Cristo y de su Resurrección.
A la vez, Cristo tiene necesidad de nosotros. Quiere que llevemos sobre nosotros la gloria de su vida allí donde vivimos: en nuestras casas, calles, plazas, familias, trabajos.
Jesús nos desata, como hizo con aquel borrico, para hacernos partícipes de su gloria, de su entrega sin condiciones. Este es nuestro destino, nuestra maravillosa aventura.
Dios tenía un plan para ese borrico. Del mismo modo tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan de libertad y gloria.
Durante estos días acompañaremos a Jesús.
Y siempre tendremos a nuestro lado a su Madre, María.
Junto a ella, le podremos decir que queremos ser de los que están al lado de su Hijo, de los que le alaban y agradecen, de los que le piden perdón por nuestros pecados y los de todos los hombres, de los que se sacrifican por lo demás, de los que no tienen miedo a la Cruz, de los que lo muestran con alegría en nuestras casas, calles, plazas, trabajos. Allí donde vivimos.