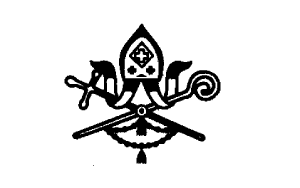Evangelio (Lc 2, 22-35)
Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y temeroso de Dios, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Así, vino al Templo movido por el Espíritu. Y al entrar los padres con el niño Jesús, para cumplir lo que prescribía la ley sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo:
— Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra: porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos: luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él.
Simeón los bendijo y le dijo a María su madre:
— Mira, éste ha sido puesto para la ruina y resurrección de muchos en Israel, y para signo de contradicción -y a tu misma alma la traspasará una espada-, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones.
Comentario
Simeón vivía en la esperanza. ¡Qué preciosa virtud! Uno de los más excelsos dones que Dios nos da cuando nos bautizan. Pone en nuestra alma la capacidad de esperar con certeza todo lo que necesitamos, porque el Señor nos ama como a hijos muy queridos. El hombre es un ser de deseos. Mientras vive en la tierra, vive con el deseo de alcanzar el bien, la felicidad, porque hemos sido creados para Dios, sumo bien y fuente de felicidad infinita. Vivimos en la esperanza y ella da alas a la fe y al amor. Por el contrario, quien no pide a Dios que acreciente la esperanza y no la cultiva, con facilidad cae presa del desánimo y va hundiéndose en los remolinos de la vida. Una persona sin esperanza vive confinada en el desamor. Tenemos que ser ‘ladrones’ de esperanza, robar pedacitos de cielo, como decía san Josemaría, para aquellos que pasan un mal momento. Pedir al Señor, con la intercesión de la Virgen, Spes nostra, que lleve la luz de la esperanza a todos los corazones.
Todos los que intervienen en la escena van al Templo llevados por Dios: Simeón, movido por el Espíritu; María y José para cumplir un precepto de Moisés, que es un precepto divino. Dejar que Dios nos lleve, ir con Él a todas partes y llevarlo a todos: así cumpliremos nuestra misión en la Tierra y alcanzaremos la dicha del Cielo.
María y José se admiran de las cosas que Simeón dice del recién nacido, porque Dios, mediante las palabras del anciano, les revela cosas nuevas: que el niño será signo de contradicción en Israel y que una espada atravesará el alma de María, profetizando el seguimiento y rechazo de Cristo por sus contemporáneos, y, veladamente, la pasión y muerte del niño Dios. De nuevo los corazones de María y José pronuncian un sí a la voluntad de Dios, aunque el anuncio sea gozoso y doloroso a un tiempo, pues saben que Jesús es el Salvador del mundo.