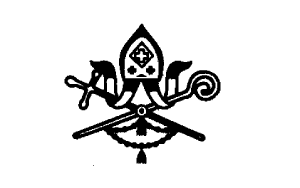Evangelio (Jn 8, 31-42)
Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: -Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron:
—Somos linaje de Abrahán y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices: «Os haréis libres»?
Jesús les respondió:
—En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado, esclavo es del pecado.
El esclavo no se queda en casa para siempre; mientras que el hijo se queda para siempre; por eso, si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres.
Yo sé que sois linaje de Abrahán y, sin embargo, intentáis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que vi en mi Padre, y vosotros hacéis lo que oísteis a vuestro padre.
Le respondieron:
—Nuestro padre es Abrahán.
—Si fueseis hijos de Abrahán -les dijo Jesús- haríais las obras de Abrahán. Pero ahora queréis matarme, a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios; Abrahán no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Le respondieron:
—Nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, que es Dios.
Si Dios fuese vuestro padre, me amaríais -les dijo Jesús-; pues yo he salido de Dios y he venido aquí. Yo no he salido de mí mismo sino que Él me ha enviado.
Comentario al Evangelio
La liturgia de estos días nos sigue presentando este diálogo entre Jesús y los judíos en el Templo de Jerusalén. Esta vez, acota san Juan que el Señor se dirige a los que habían creído en Él.
De entrada, Jesús les hace ver que “comenzar es de todos; perseverar, de santos” (Camino, n. 983). Seguir al Señor no es lo mismo que dejarse llevar por un impulso pasajero. Creer en Él implica permanecer en su palabra, que es la única capaz de llevarnos al conocimiento de la verdad liberadora; que incluye la verdad sobre nosotros mismos.
No obstante, rápidamente se produce un cortocircuito en la comunicación: Jesús les anuncia que ha venido a traerles la libertad, y ellos se sienten ofendidos porque no son esclavos de nadie. El Señor viene a romper los cerrojos de la cárcel triste que labró el pecado, pero ellos, con tal de no reconocer que están atenazados por sus culpas, comienzan a cerrar de nuevo la puerta desde dentro.
“Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti”, decía san Agustín. En esa línea, san Josemaría nos pregunta: “¿Quieres tú pensar si mantienes inmutable y firme tu elección de Vida? ¿Si al oír esa voz de Dios, amabilísima, que te estimula a la santidad, respondes libremente que sí?” (Amigos de Dios, n. 24).
Fueron muchos los que siguieron al Señor a lo largo de su vida, pero realmente pocos fueron los que supieron permanecer en su palabra hasta el final. De algún modo, podríamos decir que fueron pocos los que se comportaron como hijos: el esclavo no se queda en casa para siempre; el hijo se queda para siempre. Los que no perseveraron, no estaban anclados en su filiación divina. Los que no perseveraron huyeron porque su fidelidad, su motor, su aparente rectitud de intención, era la del esclavo.