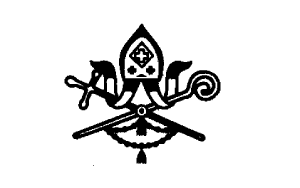Evangelio (Lc 2, 36-40)
Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada, había vivido con su marido siete años de casada y había permanecido viuda hasta los ochenta y cuatro años, sin apartarse del Templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Y llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaban de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.
Cuando cumplieron todas las cosas mandadas en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él.
Comentario
Una primera consideración, sobre algo que parece muy secundario en este relato del Evangelio, es la edad de Ana. Se nos dice, que había cumplido ya ochenta y cuatro años. Suele ser corriente pensar que la mejor etapa de nuestra vida es la juventud o el tiempo en el que hemos desempeñado con éxito nuestra profesión y lamentarnos nostálgicamente del paso de los años. Incluso podemos sentir cierto desprecio por los ancianos y considerarlos personas poco útiles o verlos como una carga. El evangelio de hoy nos enseña todo lo contrario. Lo mejor de la larga vida de esta mujer, viuda desde muy joven, ocurre al final de su existencia: el encuentro con la Sagrada familia y conocer al Salvador del mundo. A sus 84 años se convierte en apóstol de Cristo y habla de la llegada del Redentor a todos los que esperaban la redención de Israel. Los muchos años no son un obstáculo para recibir la llamada de Dios y cumplir nuestra misión en el mundo.
Una vez que María y José presentaron al niño en el Templo, tal y como prescribía la ley de Moisés, volvieron a su casa, a su hogar en Nazaret, para continuar viviendo como una familia más. A San Josemaría le alegraba contemplar la naturalidad con que el Hijo de Dios quiso vivir en la tierra, sobre todo en los treinta años de vida oculta en Nazaret y nos hablaba de la grandeza de la vida corriente, de cómo los quehaceres cotidianos se podían santificar y resultaban un verdadero camino de santidad por el que podían caminar los cristianos corrientes.
Concluye el pasaje del Evangelio que contemplamos hoy, diciendo que el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Es lo que pedimos al Señor, para cada uno de nosotros al terminar la contemplación de este pasaje del Evangelio: que el Espíritu Santo nos fortalezca en las tribulaciones e ilumine nuestros pensamientos con su sabiduría, para que aprovechemos las abundantes gracias que recibimos del Señor.