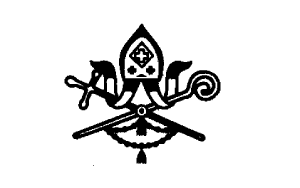Evangelio (Mateo 5, 43-48)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
“Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo” y odiarás a tu enemigo.
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos?
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos?
Por eso, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”.
Comentario al Evangelio
Dios no ha esperado que nosotros lo amemos. Él nos amó primero (1 Juan 4, 19). Pero no solo eso: nos amó también después del pecado original. Nos ama antes, durante y después de cada caída. Nos ama a pesar de nosotros mismos. Y después de la Cruz, nos mira como aquellos por los que su Hijo dio la vida. Valemos toda la sangre de Cristo. Es decir, para Dios valemos todo.
Así se comporta el Señor, y así aspira a que nos comportemos nosotros. El problema es que, en nuestro caso, rápidamente surgen las excusas.
El vecino que me cae antipático porque una vez no me saludó. La señora de la tienda de la esquina que una vez me despachó sin siquiera mirarme. El dependiente de la ventanilla del banco que no hace nada por resolverme el problema.
Mi cuñada, que es muy intensa. Mi jefe, que es insoportable. Mis hijos, que no hay quién los aguante.
Así, podríamos continuar con una lista infinita. De cada persona que conocemos podríamos mencionar un defecto, un error cometido, incluso, un mal que nos causaron. Pero Jesús, en este pasaje del sermón de la montaña, nos lo deja clarísimo: no hay excusa que valga. El Señor nos amó primero, y por todos dio la vida. Jesús no le negó el saludo a nadie: ni siquiera a Judas en el Huerto de los Olivos.
En un mundo lleno de oscuridad, somos los cristianos los llamados a traer luz. En un mundo lleno de caras largas, somos los cristianos los llamados a contagiar la sonrisa. En un mundo lleno de miradas al suelo y oídos ocupados con auriculares, somos los cristianos los llamados a decir siempre, pase lo que pase, buenos días.
Los avances neurocientíficos han permitido entender cada vez mejor por qué la risa se contagia. Las explicaciones son muy profundas, pero lo que aquí nos interesa es la ratificación del hecho: la risa, lo confirma la ciencia, es contagiosa.
Nunca sabemos lo que pueda pasar después de ese saludo. Quizás sea el primer paso para que el “fuego de Cristo que llevamos en el corazón” (cfr. Camino, n. 1) comience a calentar otras vidas. Si te parece que nadie a tu alrededor sonríe, empieza por sonreír tú, “para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos”. Seguramente te llevarás más de una sorpresa.