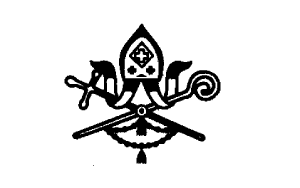Evangelio (Jn 6,52-59)
Los judíos se pusieron a discutir entre ellos:
— ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
Jesús les dijo:
—En verdad, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así, aquel que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron: quien come este pan vivirá eternamente.
Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaún.
Comentario al Evangelio
Las palabras que nos transmite el evangelio de la misa de hoy fueron escuchadas con gran sorpresa por parte del auditorio y fueron motivo de escándalo para no pocos: ¡Jesús invitando a comer su carne y a beber su sangre, y relacionando esto con la vida eterna! Si nosotros hubiéramos estado allí entonces, ¿no hubiéramos quedado también desconcertados? Ciertamente el amor a Jesús mantuvo a unos pocos cerca de él. No es difícil entender que las palabras de Jesús sean verdadero alimento. Pero, si se nos habla de la realidad del cuerpo y de la sangre de una persona que se ofrecen como alimento, ¿cómo es eso posible?
La Eucaristía es un maravilloso Misterio de Amor con el que se nos dicen muchas cosas. Cualquiera de nosotros puede admitir que necesita alimento para vivir, y que el alimento le viene de fuera, o sea, que nadie es fuente de vida para sí mismo. Desde este punto de vista, todo ser humano es indigente, y la experiencia del hambre y la sed revelan en nosotros el deseo de la vida. Ante la Eucaristía consideramos de nuevo que la vida es un regalo, es un don, pero que esa vida no se reduce a la vida del cuerpo, que tarde o temprano languidece y se apaga, sino que hay una aspiración a una vida que perdura. Y para poder hacernos acreedor de ella, lo que se nos ofrece es alimentarnos de la Vida misma, del Cuerpo y la Sangre de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Todos sabemos que, de algún modo, uno se transforma en aquello de lo que se alimenta: si ha leído determinadas cosas, esas han conformado su corazón y su cabeza; si ha cultivado determinada música o ha contemplado tal aspecto de la naturaleza, su sensibilidad se ha conformado con lo que ha experimentado. Determinado alimento da una vitalidad concreta al cuerpo. Y así, Dios ha querido morar en nosotros transformándonos por medio del Cuerpo y la Sangre de Cristo: ¡y hacernos así partícipes de su naturaleza divina! (2 P 1,4). Conscientes de esto, nos acercamos a este sacramento con todo el agradecimiento y reverencia de que somos capaces, con la firme convicción de que cada vez que comulgamos dejamos a Cristo que se implique de una forma más íntima y estrecha en toda nuestra existencia.