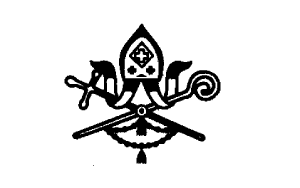A PESAR DE QUE vivimos rodeados de la misericordia del Señor, a veces podemos olvidar esta realidad. Sin embargo, Jesús en el Evangelio nos recuerda que Dios nos mira continuamente. Cuando nos explica cómo dar limosna, cómo rezar, cómo ayunar, el Señor insiste en que no vale la pena hacerlo para que nos vean los demás; entonces, dejamos de lado al Señor y se tuercen nuestras buenas acciones. Dios, en cambio, ve «en lo secreto» (Mt 6,4), escucha la intimidad de nuestro corazón. El tiempo de Cuaresma es un buen momento para dejar de vivir volcados hacia afuera y, al contrario, cultivar un clima interior capaz de acoger la realidad de una manera nueva, más sobrenatural.
«Maduramos espiritualmente convirtiéndonos a Dios, y la conversión se realiza mediante la oración, como también mediante el ayuno y la limosna, entendidos adecuadamente. No se trata sólo de “prácticas” pasajeras, sino de actitudes constantes que dan una forma duradera a nuestra conversión a Dios. La Cuaresma, como tiempo litúrgico, dura sólo cuarenta días al año: en cambio, debemos tender siempre a Dios; esto significa que es necesario convertirse continuamente. La Cuaresma debe dejar una impronta fuerte e indeleble en nuestra vida»3.
Un camino de oración, limosna y ayuno, adecuado a nuestras circunstancias personales, nos llevará a levantar la mirada durante estos días. «El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios (…). El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es solo mío (…). El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre»4.
3 San Juan Pablo II, Audiencia, 14-III-1979.
4 Francisco, Mensaje, 6-II-2018.